Un cura pobre
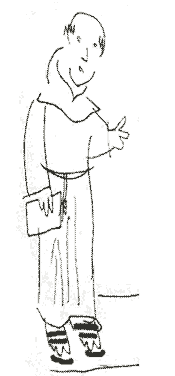 |
Cuando mi mujer y yo compramos el primer coche, lo hicimos con mucho esfuerzo y algún sacrificio; pero también con mucha ilusión, con mucha alegría y con mucho afán. Con la ilusión propia de la gente joven, con la alegría de tener coche nuevo y con el afán de poder viajar con nuestros hijos, a donde quisiéramos y cuando quisiéramos. Como mi mujer y yo teníamos la misma pasión por viajar y conocer cosas, enseguida visitamos el Escorial, Aranjuez, Toledo, Ávila... y así, poco a poco fuimos visitando todas las ciudades cercanas a Madrid, y algunas no tan cercanas como Soria o Zaragoza. Un domingo acordamos visitar Palencia, ciudad que ninguno de los dos conocíamos. Salimos de Madrid muy temprano, porque tanto mi mujer como yo siempre fuimos madrugadores, y en la educación que dimos a nuestros hijos, entraba también eso de no ser perezoso. Llegamos a Palencia sin ningún contratiempo, y después de recorrer sus plazas y sus calles más importantes, recalamos en la Catedral y aunque mi mujer y yo no éramos expertos en arte, observamos con atención sus columnas, sus vidrieras, sus arcos, sus retablos, sus imágenes... |
El sacerdote era un hombre anciano, enjuto de carnes y con el pelo blanco, y no sé que puesto ocuparía en la escala jerárquica de los curas de la Catedral, pero a juzgar por su atuendo se adivinaba a la legua, que el Vicario de la misma no era -económicamente hablando- demasiado generoso con el anciano sacerdote.
Vestía una vieja sotana descolorida por el uso, y el color negro que debió tener en su día se había vuelto gris con el paso del tiempo. Calzaba unos zapatos que estaban rotos, con las suelas despegadas, de tal forma que parecían dos bocas sin lenguas y sin dientes, que se abrían y se cerraban cada vez que el anciano sacerdote caminaba. Y aunque procuraba no levantar mucho los pies del suelo para que no se notase, mi mujer y yo, y también mis hijos, enseguida nos dimos cuenta de ello.
Su cara sonrosada irradiaba simpatía, y con una voz muy dulce y una conversación muy fluida, nos fue explicando, con todo lujo de detalles, todas las cosas más importantes de la Catedral, y cada explicación la aderezaba con una sonrisa. A la salida nos acompañó hasta la puerta, y allí les regaló a cada uno de mis hijos una estampa con la imagen de la Virgen. De pronto, mi mujer abrió el bolso de mano y sacando de él una cantidad de dinero -que sería más o menos lo que costaba en aquella época un par de zapatos- se lo dio al sacerdote diciendo: "Tome usted este dinero".
El sacerdote la replicó: "¡Pero mujer, si eso es un donativo para la Virgen, lo debías haber dejado en el lugar que hay en la Catedral, asignado para esos donativos!". Mi mujer le respondió con firmeza: "No. Señor cura. Ese dinero no es para la Virgen. Ese dinero es para usted, para que se compre unos zapatos nuevos, porque esos que lleva puestos están muy rotos". Yo me quedé sorprendido, ante el atrevimiento de mi mujer y el sacerdote también, pero enseguida reaccionó y respondió . "¡Muchas gracias hija!, ¡Que Dios te lo pague!". Cogió el dinero y dando las gracias de nuevo, nos regaló otra de sus sonrisas. Al despedirnos de él nos tendió la mano, y nos recomendó que tuviéramos mucha prudencia en la carretera.
Cuando nos alejamos de él le dije a mi mujer: "¿Pero como has tenido valor para hacer eso?". Y ella me respondió: "Porque sí, porque me da mucha pena ese pobre cura". Yo que siempre he sabido la diferencia que hay, entre un pobre hombre y un hombre pobre la respondí: ¡Estas equivocada! Ese sacerdote no es un pobre cura. Es... Un cura pobre.