¡Vaya par de huevos!
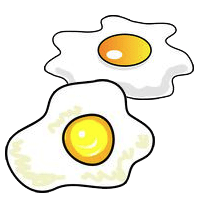 Era el año 1943 y tenía yo diez años recién cumplidos. A poco de acabada la Guerra Civil Española, y en plena Guerra Mundial; eran años de hambre, de escasez y de racionamiento. En mi casa teníamos algunas gallinas que ponían los huevos con cuentagotas. Mi madre los recogía y los guardaba como oro en paño, y siempre que podía nos hacía una tortilla con mucha patata y poco huevo.
Era el año 1943 y tenía yo diez años recién cumplidos. A poco de acabada la Guerra Civil Española, y en plena Guerra Mundial; eran años de hambre, de escasez y de racionamiento. En mi casa teníamos algunas gallinas que ponían los huevos con cuentagotas. Mi madre los recogía y los guardaba como oro en paño, y siempre que podía nos hacía una tortilla con mucha patata y poco huevo.
Algunas veces freía tres huevos. Como en casa éramos seis personas, es fácil deducir que tocábamos a medio huevo, por lo que yo tenía que repartirlo con alguno de mis hermanos y siempre salíamos regañando, porque ambos pensábamos que el otro se había llevado la mayor parte. Yo soñaba con poder comerme un huevo frito para mi solo, pero dadas las circunstancias lo tenía muy difícil.
A nosotros nos llamaban los "aldeanos"porque mi abuelo, el padre de mi padre, había nacido en Aldea Encabo, un pueblo de la provincia de Toledo, muy cerca de Escalona. Mi padre viajaba con alguna frecuencia a La Aldea, y en unos de esos viajes me llevó con él. Todavía recuerdo la alegría que sentí, cuando la noche antes mi padre me dijo:"Mañana voy a ir a La Aldea y en esta ocasión vas a venir conmigo. Aquella noche no pude dormir. Para mí aquello era una gran aventura. ¡Yo que lo mas lejos que había viajado era hasta el Sotillo, iba a conocer el pueblo de mi abuelo!
Salimos muy temprano, y creo que tardaríamos en llegar unas siete horas, mi padre subido en la mula y yo en la burra. Era invierno porque los campos estaban llenos de escarcha y aunque yo subido en la burra llevaba frío por fuera, por dentro iba ardiendo de alegría. Nada mas cruzar el Sotillo fui descubriendo un mundo nuevo, un nuevo paisaje que nunca antes había visto.
Recuerdo que pasamos por una finca que se llama el Hoyo y por otra que le dicen el Encinar donde abundaban los conejos. A la mañana siguiente de llegar, mi padre y yo con algunos de sus primos, fuimos a una finca de mi tío Gregorio, un hermano de mi abuelo. En la casa de la finca vivía un matrimonio, que hacían a la vez de guardeses y administradores. Mi padre, sus primos y el administrador se metieron en la bodega, y yo me quedé solo en la cocina con la mujer.
La mujer sacó de una alacena una cesta de huevos, puso una sartén con aceite en la lumbre, cogió de la cesta dos huevos muy gordos, los echó en la sartén y los frió. Cuando los tuvo fritos, los echó en un plato, puso el plato en la mesa junto a un pan candeal y me dijo: "Toma, chaval, son para ti". Yo no daba crédito a aquello, se me salían los ojos de las órbitas, se me hacía la boca agua, todavía un poco incrédulo pregunté: ¿Los dos son para mi?, y la mujer me respondió: "Los dos, y todo el pan que quieras".
No recuerdo si le di las gracias, pero sí recuerdo que empecé a cortar rebanada tras rebanada de aquel pan candeal y mojar en los huevos con gran avidez, y que la mujer me miraba con tanta compresión y dulzura, que me daba ánimo para seguir mojando hasta dejar el plato que no hacía falta fregarlo.
Siempre he sido persona de buen apetito, y a lo largo de mi vida me he dado buenos atracones de comer; pero ni el mejor manjar, ni el mayor atracón, me dejaron nunca tan satisfecho como aquel par de huevos, el primer par de huevos que me comí en mi vida. ¡Vaya par de huevos!
Ahora, cuando veo el día de Santa Águeda a esos niños, a esos jóvenes y menos jóvenes que, amparados en esa falsa tradición, arrojan decenas, cientos de huevos, siempre pienso en aquellos niños, en aquellos jóvenes y menos jóvenes de los años cuarenta, que se comían medio huevo cada dos o tres semanas; y que esos huevos rotos, harían mas provecho en la tripa de los niños del tercer mundo.